La incertidumbre acompaña tanto a la materia como a la mente. En la física cuántica, la energía se comporta de manera impredecible, y en la experiencia humana, el pensamiento y la emoción fluctúan ante lo desconocido. Lejos de ser un defecto de la realidad o de la mente, la incertidumbre constituye su esencia más profunda. Comprenderla requiere articular un diálogo entre la física, la biología y la psicología, con una mirada integradora que reconozca que todo fenómeno, desde la vibración de una partícula hasta la toma de decisiones, surge sobre una base energética dinámica y cambiante.
El paso de la física clásica a la física cuántica supuso una revolución epistemológica. Mientras que la visión mecanicista del universo concebía la realidad como un sistema predecible, regido por leyes deterministas, la mecánica cuántica introdujo una lógica de probabilidades y de límites en el conocimiento. Werner Heisenberg formuló en 1927 el principio de incertidumbre, según el cual es imposible conocer con precisión simultánea la posición y el momento de una partícula subatómica (Heisenberg, 1927). Esta afirmación no se refiere a una simple limitación técnica del instrumento de medida, sino a una característica constitutiva del propio nivel cuántico: el acto de medir modifica aquello que se mide y, por tanto, la realidad ya no puede entenderse como algo fijo e independiente del observador.
En este sentido, el nivel más íntimo de la materia aparece como un campo de posibilidades más que como un conjunto de objetos sólidos y definidos. La realidad se describe entonces en términos de funciones de onda, superposiciones y colapsos de probabilidad. Lejos de limitarse a un dato puramente físico, esta perspectiva ha tenido resonancias filosóficas profundas, porque cuestiona la idea de una certeza absoluta y propone una ontología del proceso, del devenir y de la emergencia. El universo ya no es un reloj que podemos desmontar pieza por pieza, sino un sistema vivo en constante transformación, en el que la incertidumbre no es un error sino una condición de posibilidad.
Albert Einstein, al formular la ecuación E = mc², mostró que la materia es una forma condensada de energía. Todo lo que existe —desde una estrella hasta una neurona— se sostiene sobre intercambios energéticos. La física cuántica describe un universo de ondas y partículas que emergen y desaparecen en un vacío que, paradójicamente, está lleno de energía fluctuante. La incertidumbre es, por tanto, una expresión natural de esa energía en movimiento. Sin ella, no existiría el cambio ni la novedad; sin fluctuación, la realidad quedaría inmovilizada en una estructura rígida, incompatible con la vida tal como la conocemos.
Desde un punto de vista filosófico, aceptar la incertidumbre equivale a aceptar la naturaleza viva y dinámica del ser. El universo no parece aspirar a un orden absoluto, sino a un equilibrio siempre inestable entre el caos y la forma. De este modo, la energía se organiza en sistemas que conservan cierta estabilidad, pero solo a costa de intercambiar materia e información con su entorno. Esta tensión entre orden y desorden está presente tanto en los procesos físicos como en los procesos biológicos y psicológicos, y permite establecer un puente entre la realidad cuántica y la experiencia humana.
El cerebro humano es un ejemplo privilegiado de sistema abierto y dinámico. Desde la psicobiología, puede entenderse como una estructura orientada a predecir. Su función no es únicamente reaccionar a los estímulos, sino anticipar escenarios futuros a partir de la información sensorial y de la memoria. Esta capacidad predictiva se basa en modelos internos que el sistema nervioso va actualizando de manera constante, contrastando expectativas con resultados. Cuando las predicciones se cumplen, el organismo experimenta cierta sensación de control; cuando el entorno se vuelve impredecible, aparece la incertidumbre, que moviliza una compleja respuesta emocional, cognitiva y fisiológica.
En este contexto, la incertidumbre no es solo una noción abstracta, sino una experiencia encarnada. La amígdala participa en la detección de la amenaza, de la novedad o de la ambigüedad; la corteza prefrontal contribuye a interpretar la situación, evaluar opciones y regular la conducta; los circuitos dopaminérgicos se activan en la búsqueda de información y en la motivación para explorar (Damasio, 1994; Friston, 2010). De este modo, la incertidumbre puede generar ansiedad y evitación, pero también curiosidad, aprendizaje y creatividad. La respuesta dependerá del significado que el organismo otorgue a lo desconocido y de los recursos con los que cuente para afrontarlo.
Desde la perspectiva de la psicobiología contemporánea, algunas propuestas teóricas, como el principio de energía libre de Friston, sugieren que el cerebro tiende a minimizar la diferencia entre sus predicciones y la información que recibe, reduciendo así la sorpresa o el error de predicción (Friston, 2010). Esta idea dialoga de manera interesante con la noción física de energía, ya que vincula la dinámica neuronal con un intento permanente de optimizar el intercambio de información con el entorno. En este marco, la incertidumbre se convierte en un motor de ajuste y de cambio: cuando el modelo interno no encaja con la realidad, el sistema se ve impulsado a revisar sus creencias o a modificar su acción.
En términos psicobiológicos, vivir en incertidumbre implica una continua autorregulación energética. El organismo debe equilibrar la excitación y la calma, el riesgo y la seguridad, lo conocido y lo nuevo. Demasiada incertidumbre puede desbordar la capacidad de regulación y dar lugar a estados de angustia, estrés crónico o bloqueo conductual; una ausencia casi total de incertidumbre, en cambio, llevaría a la rigidez, a la falta de aprendizaje y a la pobreza de experiencia. La salud, en este sentido, podría pensarse como la capacidad de sostener cierto grado de incertidumbre sin desorganizarse, utilizándola como espacio de posibilidad para la transformación.
La convergencia entre física cuántica y psicobiología no consiste en trasladar directamente conceptos de un campo a otro, sino en reconocer analogías estructurales. Tanto en el nivel subatómico como en el nivel psicológico, la realidad se muestra como proceso, como interacción y como actualización continua de potencialidades. La incertidumbre atraviesa estos niveles como un hilo común: en el mundo cuántico. Sin la incertidumbre no habría existencia; en la mente, sin ella no habría conciencia ni libertad. El sujeto humano, situado en un universo energético y probabilístico, se ve invitado a construir sentido en un entorno que nunca puede dominar del todo.
Aceptar la incertidumbre no significa resignarse al caos, sino reconocer la naturaleza cambiante del conocimiento y de la vida. Cada decisión, cada pensamiento y cada emoción forman parte de una danza entre el orden y la posibilidad, entre lo predecible y lo abierto. Desde esta perspectiva, la incertidumbre puede entenderse como una forma de energía que impulsa la evolución de la materia y de la mente. La experiencia subjetiva de no saber, lejos de ser únicamente un malestar, puede convertirse en un espacio fértil para el cuestionamiento, la creatividad y la expansión de la conciencia.
En lugar de buscar una certeza absoluta, el ser humano puede aprender a habitar la incertidumbre de manera más consciente. Esto implica desarrollar recursos internos de regulación emocional, flexibilidad cognitiva y apertura a la novedad, así como promover contextos relacionales y sociales que sostengan el no saber sin convertirlo inmediatamente en amenaza. La ciencia, por su parte, continúa avanzando precisamente porque reconoce sus propios límites y se atreve a formular nuevas preguntas allí donde las respuestas todavía no están cerradas. El universo no está hecho de certezas, sino de posibilidades, y la mente humana, en sintonía con esta estructura energética, puede transformar la incertidumbre en conocimiento, emoción y evolución.
Referencias bibliográficas:
- Damasio, A. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam.
- Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Annalen der Physik.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138.
- Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik, 43(3–4), 172–198.
- LeDoux, J. (1998). The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Simon & Schuster.
- Rolls, E. T. (2014). Emotion and Decision-Making Explained. Oxford University Press.
Por: Cristina Manjavacas
Instituto de Estudios Naturales

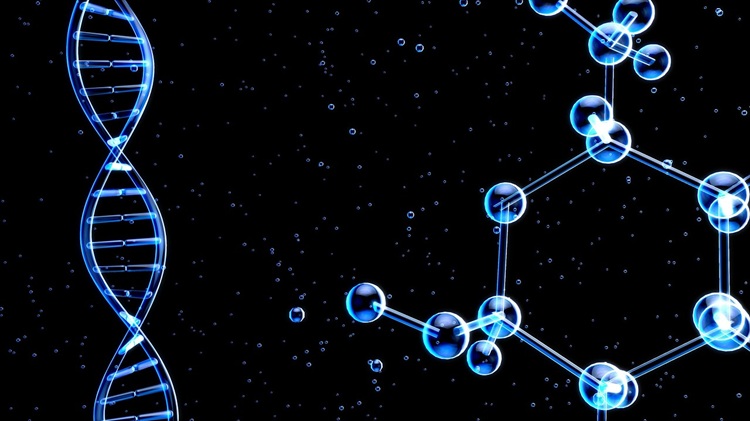
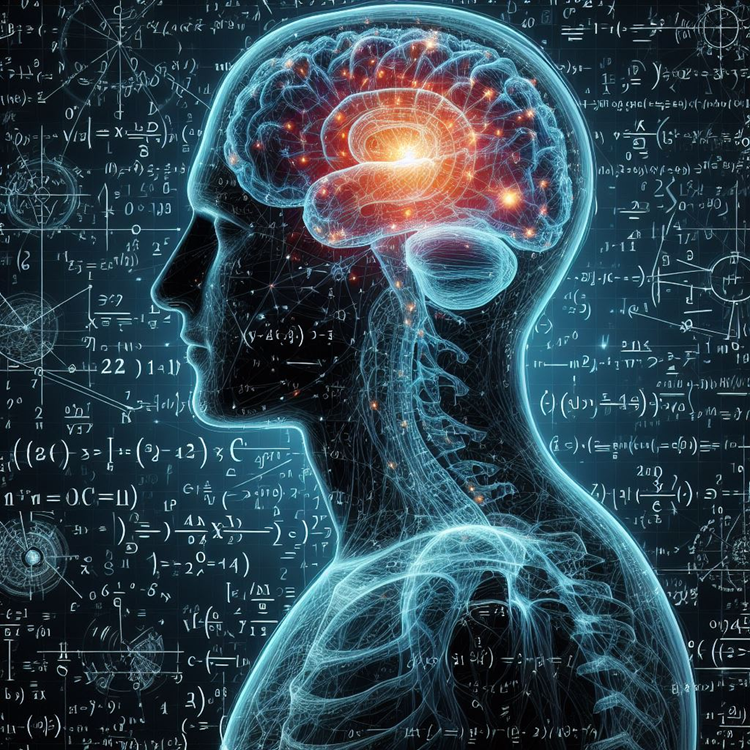



No hay comentarios todavía.